Absolum (novela Fantástica)
Stock disponible
Información sobre el vendedor
Este vendedor aún no tiene suficientes ventas para calcular su reputación
Paga con Mercado Pago y protegeremos el 100% de tu dinero.
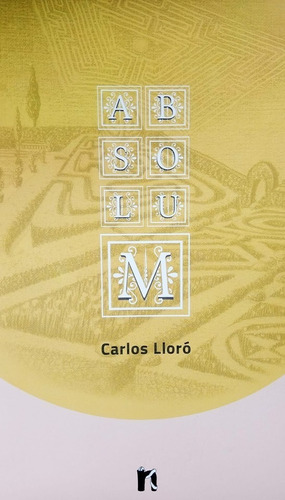
Descripción
Absolum, de Carlos Lloró, es una de esas extrañas obras
donde, aunque pareciera que se nos está narrando un suceso,
en sí misma su lectura es el propio suceso. No se
trata de una crónica policial, pero también lo es, como del mismo
modo no sólo leemos un libro de crónicas o un manuscrito,
testimonios del ahora y el después, o mejor dicho, de un tiempo
sin tiempo.
Algo ha sucedido y somos parte de esa incógnita. El
Informe del teniente Alsacio Aravena nos sitúa en un punto de
convergencia, al mostrarnos los materiales: una casa, un libro,
cadáveres: un enigma. Sin siquiera comenzar la narración ya podemos
vislumbrar una serie de relaciones donde hay un adentro
y un afuera, tanto de dicha casa y dicho libro como en esos
cuerpos. Tales serán los límites de lo acontecido en Los Pinos.
Desde ya somos testigos, somos parte de la historia, y más adelante
veremos hasta qué punto estamos involucrados nosotros
mismos en estos sucesos.
Avanzamos en una intriga que nos convierte en rehenes,
lectores presos de la propia lectura. Devoramos las páginas no
tan sólo para saber cuál es el misterio que une los cabos sueltos
sino para poder salir de ellos, porque de una extraña manera
ya somos parte de algo que nos concierne pero que no sabemos
distinguir. Es una inquietud, un recelo, la sonrisa de alguien en
alguna parte. Como si estuviésemos bajo la mirada de otro que
nos observa leer, que permanece atento a nuestros gestos. No es
incomodidad, ni un subrepticio temor nervioso, pero el todo de
la narración nos sugiere que hay algo que no sabremos hasta el
final. Esa es nuestra única certeza hasta el momento y por cierto
las señales nos llevan a algo que no puede ser sino escalofriante.
Sin querer yo dar aquí mayores pistas ni detalles de la
historia y su estructura, es a través de ese Informe que más bien
deviene un manual de instrucciones, como se nos entrega una
buena cantidad de información sobre cómo nace el plan de
Gonzalo Esigábal de crear una comunidad de poetas en una
propiedad familiar a 50 kilómetros de Santiago; una comunidad
de poetas congregados a partir de un par de investigaciones en
torno a su salud síquica y sus tendencias suicidas. El académico
Pedro Lastra, de la Universidad Católica, asesora este estudio y
agrega el nombre de unos pocos narradores que también deberían
considerarse antes de que acaben con su propia vida.
Diez son los elegidos, y se clasifican según su edad, obra y talento
literario, estado emocional e intentos de suicidio. De este modo
tenemos la figura de un mecenas que convoca a destacados escritores
chilenos para que puedan dedicarse por entero a su trabajo.
Algo así como una beca o residencia de creación literaria, pero
made in Chile.
Los seleccionados son en su mayor parte autores de
Santiago y Valparaíso, luego de Temuco, Concepción y Puerto
Montt. Sus edades fluctúan entre los 22 años de la brillante
Katia Vardana –cajera de la empresa de transportes Tur Bus– y
los 57 de Alberto Martínez Cid, narrador puertomonttino con
“tendencia a la despersonalización hipocondríaca”. Algunos de
ellos son inéditos como la misma Katia o poseen una obra poética
total, como Saúl Cárdenas (44), que en su delirio disociativo
trabaja en el sexto volumen de Tremendalia. En cuanto al historial
de intentos de suicidio, van desde reiterados casos como
Horacio Bucle (27), quien vive paupérrimamente con su abuela,
hasta ninguno, como el joven poeta porteño Nicolás Jaime, autor
del poemario Hilo redentor. Tampoco registran intentos de
suicidio la capitalina Diana Urquiza (24) a pesar de su “introversión
con episodios de neurosis obsesiva”, ni Sebastián Irolés
(31), quien vive en una destartalada pensión en Valparaíso. Los
sureños Raúl Eladio Fuenterroca (36) y Facundo González (29)
viven sin sobresaltos económicos y su puntuación en talento
fluctúa entre 7 y 8 en una escala de 1 a 10. El último de ellos es
Wilfredo Canto (46), prosista y profesor en un colegio de Valparaíso,
quien además encarga a sus compañeros una crónica sobre
lo sucedido en el palacete de Los Pinos.
El libro está dividido en tres partes, conformadas justamente
por dichos testimonios. La primera de ellas es “La Edad
de Oro”, que abarca los primeros seis o siete meses idílicos en la
comunidad. Los diez escritores disfrutan de la atención completa
de los empleados de la casa, de la biblioteca, de las horas juntos.
Esigábal los visita semanalmente y comparten sus dilectas lecturas
en torno a la poesía chilena y universal. En dichos encuentros
aparecen mencionados la familia De Rokha, Huidobro, el
grupo Mandrágora, Neruda, Jaime Rayo, Juan Luis Martínez,
Stella Díaz Varín y Jodorowsky, mezclados con sueños, visiones,
lecturas lacanianas o mitológicas de sus obras, llevando de algún
modo la poesía a sus límites imaginarios. Cruzan también
por acá Deleuze, Barthes, Foucault a la par que David Lynch,
David Foster Wallace, Fidel Castro y Woody Allen. El mismo
Wilfredo Canto escribe que “La Edad de Oro, en suma, fue un
período de plenitud creativa y de felicidad personal. Vivíamos
despreocupados y alegres. La gente debería vivir siempre así, y
no me refiero sólo a los poetas ni a los artistas”.
Es en “La Edad de Plata” cuando surgen las primeras
sospechas sobre las condiciones e intenciones del proyecto. Tardanzas,
ausencias, olvidos, silencios que alertan y modifican el
modo de habitar, de habitarse y de dejarse habitar de los escritores tanto en Los Pinos como en sus propias obras. Los sueños
comienzan a tomar una dimensión espectral y cada signo es un
anuncio de algo que incomoda sin saberse muy bien qué es. Diría
yo que comienza un horror a ese laberinto que siempre estuvo
ahí y que poco a poco fue adquiriendo una presencia protagónica,
tal como la biblioteca, es decir, una paranoia en cuanto
a la vida de los archivos, del potencial que pueden contener, de
la densidad de posibilidades que sobrepasa su uso concreto y
material. Como si en algún momento los escritores –y los lectores–
nos percatáramos de que el archivo tiene un poder, un aura
trágica quizá más que la propia obra. El secreto que develan y
la comunidad que presuponen instauran otros códigos, nuevos
o extraños lenguajes que sólo los poetas pueden descifrar, pues
desconectan cualquier forma de linealidad, de lógica y de moral,
tal como si ese “desarreglo de todos los sentidos” fuera una extraña
capacidad de abrir archivos insondables y a veces oscuros
hasta ser uno de ellos, su pasión y su final.
En “La Edad de Sastre”, precisamente un sastre es el
punto donde lo real acusa un cosido, una textura distinta que
viene a enmarcar el artificio mismo de lo que creemos y lo que
no. Un viejo manuscrito devela un secreto escondido en el tiempo
sin tiempo y ya nada vuelve a ser como antes. El “yo es otro”
de Rimbaud, ese también gran oráculo de la poesía contemporánea
que la funda y la sepulta, termina convirtiéndose en algo
más que un llamado. Se trata más bien de la contraseña a un
nuevo mundo en el que sólo los poetas –no como artistas, sino
como seres habitados por el lenguaje– tienen derecho a ver, a
pesar de sus propias vidas, sus obras, su sanidad mental.
(Fragmentos del Prólogo de Héctor Hernández Montecinos)
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!
